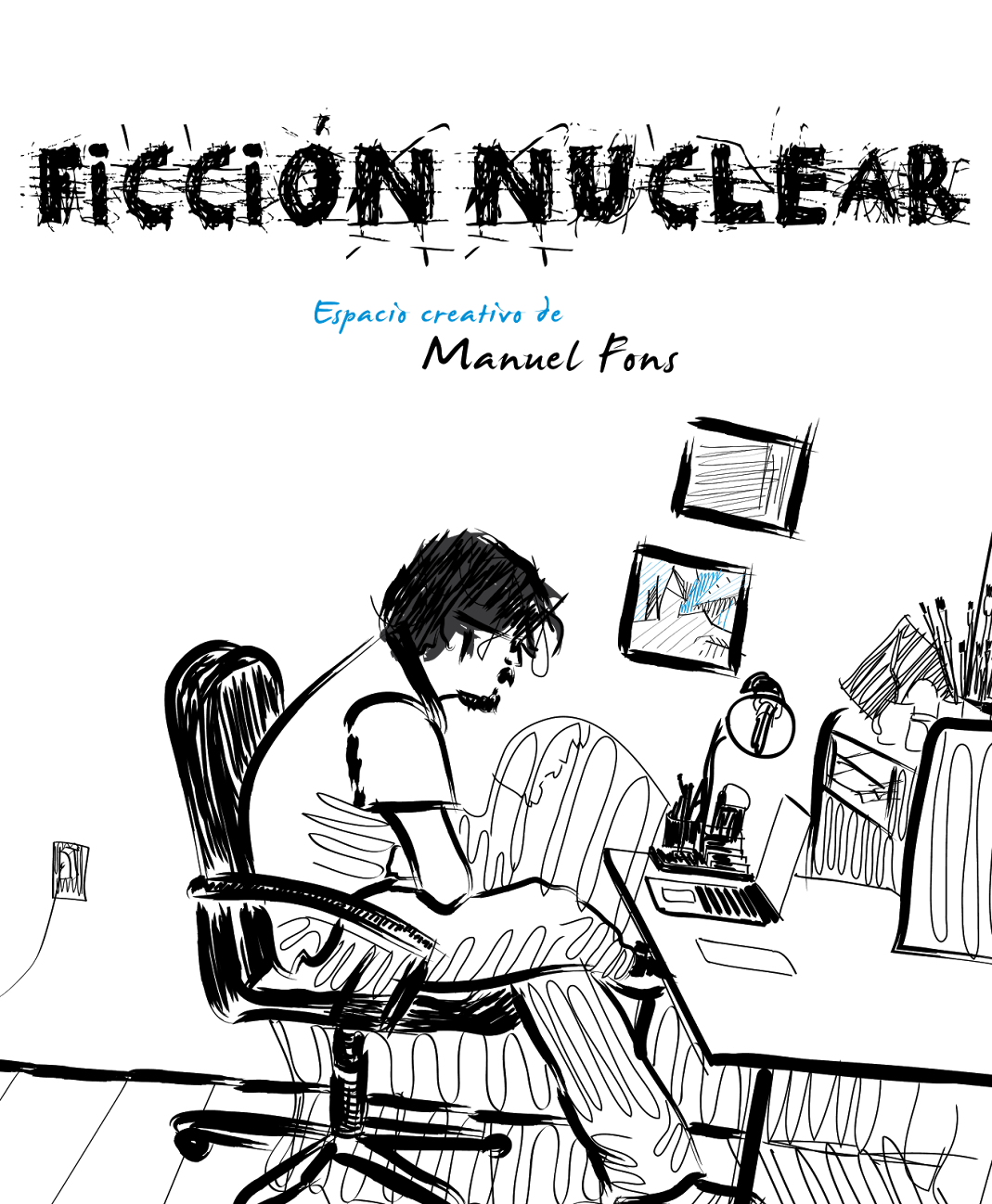La limpia silueta de un libro circular sobre una torre de libros, llamó la atención del joven lector. Reflexionó en que llamar al vendedor para que le alcanzara el libro sería tan deshonroso como pedirle que lo leyera por él. Conseguir un libro en el plano físico vale por una metáfora del estético o el filosófico. Maniobró hasta conseguirlo. La pasta era negra con filos rojos, las letras, de un idioma que dedujo árabe por las formas manieristas
Giró la pasta para abrir el libro, y entonces, un fino polvo de letras y años inspiró en su memoria el recuerdo de la doctrina del círculo y el eterno retorno, y con ello la historia del chino y la mariposa, finamente hilada a su idea de escribir un poema donde un Rabí, al final, no sin inquietud, comprendiera que, en realidad, él también era un organismo compuesto por palabras, y que al caligrafiar la figura del Gölem, no hacía más que elucidar la imagen de su propio creador, como en ese grabado de Escher donde una mano dibuja otra mano que a su vez la dibuja, o como si la explosión final que dará fin al universo, el Big Crunch, fuera homónima de la que lo originó, y la historia del cosmos: la materia inerte, las células, los dinosaurios, el hombre, y toda la vida que conocemos y la que no, fueran sólo un péndulo de Foucault trazando un mismo círculo de arena, o como si un ser vivo, violando las leyes de la física y la biología, cruzara la curvatura de tiempo y espacio y, después de millones de años, tras cruzar planetas estrellas supernovas y galaxias, llegara al interior de un átomo, y luego a una molécula y luego, inevitable, al punto de partida: no sólo en espacio sino en tiempo.
Mientras el joven reflexionaba de esta manera, se ligaba en su interior la relación entre lo que pensaba y lo que veía: En un plano el círculo y el infinito, en el otro, un texto escrito en caracteres arábigos. Pensó que sería extraordinario poder apresar el infinito, no en el espacio, como en la pintura, ni en el tiempo, como en la música, sino ambos, que todo sucediera de manera simultánea y en un mismo punto, una esfera cuyo nombre sería la primera letra del alefato. Entonces vio en su mente, como en una suerte de película, el populoso mar, el alba y la tarde, las muchedumbres de América, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide con sus cinco ojos redondos reflejando laberintos, tigres, oncolitos, relojes de arena, y espejos que a su vez reflejaban arañas, racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, huevos de termitas incrustados en bloques de ámbar, y un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, y donde ahora surgía la biblioteca Nacional de Buenos Aires, y se vio a sí mismo, el mejor lector, viejo, conducido por un lazarillo, víctima de ese Demiurgo negro que provocó la sordera de Beethoven, la locura de Nietzsche y la artritis de Renoir, el que mató a Lully con su propia batuta y encerró la mente de Stephen Hawking, exploradora de los confines del universo, en un cuerpo enfermo de parálisis espática. Supo que él sería director de esa ciudad de libros que, por su condición física le estarían prohibidos, repitiendo el destino de Groussac, y que escribiría un cuento llamado “El Aleph” y que estudiaría antiguo anglosajón y escandinavo, y que no vería el Nobel, y que moriría en Suiza en 1986 y al final de su vida, cuando el ser que nos sueña dejara de soñarlo, vería un túnel con una luz al fondo, y al cruzarla giraría la rueda cósmica y el estaría naciendo otra vez en Argentina, en el año de 1899, y sería otra vez Borges, y llegaría una tarde francesa en que entraría a una librería de viejo y hallaría un libro de forma circular escrito en caracteres arábigos que le darían por instantes la intuición de que el tiempo, el espacio y el ser no son más que un movimiento perpetuo.
Giró la pasta para abrir el libro, y entonces, un fino polvo de letras y años inspiró en su memoria el recuerdo de la doctrina del círculo y el eterno retorno, y con ello la historia del chino y la mariposa, finamente hilada a su idea de escribir un poema donde un Rabí, al final, no sin inquietud, comprendiera que, en realidad, él también era un organismo compuesto por palabras, y que al caligrafiar la figura del Gölem, no hacía más que elucidar la imagen de su propio creador, como en ese grabado de Escher donde una mano dibuja otra mano que a su vez la dibuja, o como si la explosión final que dará fin al universo, el Big Crunch, fuera homónima de la que lo originó, y la historia del cosmos: la materia inerte, las células, los dinosaurios, el hombre, y toda la vida que conocemos y la que no, fueran sólo un péndulo de Foucault trazando un mismo círculo de arena, o como si un ser vivo, violando las leyes de la física y la biología, cruzara la curvatura de tiempo y espacio y, después de millones de años, tras cruzar planetas estrellas supernovas y galaxias, llegara al interior de un átomo, y luego a una molécula y luego, inevitable, al punto de partida: no sólo en espacio sino en tiempo.
Mientras el joven reflexionaba de esta manera, se ligaba en su interior la relación entre lo que pensaba y lo que veía: En un plano el círculo y el infinito, en el otro, un texto escrito en caracteres arábigos. Pensó que sería extraordinario poder apresar el infinito, no en el espacio, como en la pintura, ni en el tiempo, como en la música, sino ambos, que todo sucediera de manera simultánea y en un mismo punto, una esfera cuyo nombre sería la primera letra del alefato. Entonces vio en su mente, como en una suerte de película, el populoso mar, el alba y la tarde, las muchedumbres de América, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide con sus cinco ojos redondos reflejando laberintos, tigres, oncolitos, relojes de arena, y espejos que a su vez reflejaban arañas, racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, huevos de termitas incrustados en bloques de ámbar, y un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, y donde ahora surgía la biblioteca Nacional de Buenos Aires, y se vio a sí mismo, el mejor lector, viejo, conducido por un lazarillo, víctima de ese Demiurgo negro que provocó la sordera de Beethoven, la locura de Nietzsche y la artritis de Renoir, el que mató a Lully con su propia batuta y encerró la mente de Stephen Hawking, exploradora de los confines del universo, en un cuerpo enfermo de parálisis espática. Supo que él sería director de esa ciudad de libros que, por su condición física le estarían prohibidos, repitiendo el destino de Groussac, y que escribiría un cuento llamado “El Aleph” y que estudiaría antiguo anglosajón y escandinavo, y que no vería el Nobel, y que moriría en Suiza en 1986 y al final de su vida, cuando el ser que nos sueña dejara de soñarlo, vería un túnel con una luz al fondo, y al cruzarla giraría la rueda cósmica y el estaría naciendo otra vez en Argentina, en el año de 1899, y sería otra vez Borges, y llegaría una tarde francesa en que entraría a una librería de viejo y hallaría un libro de forma circular escrito en caracteres arábigos que le darían por instantes la intuición de que el tiempo, el espacio y el ser no son más que un movimiento perpetuo.