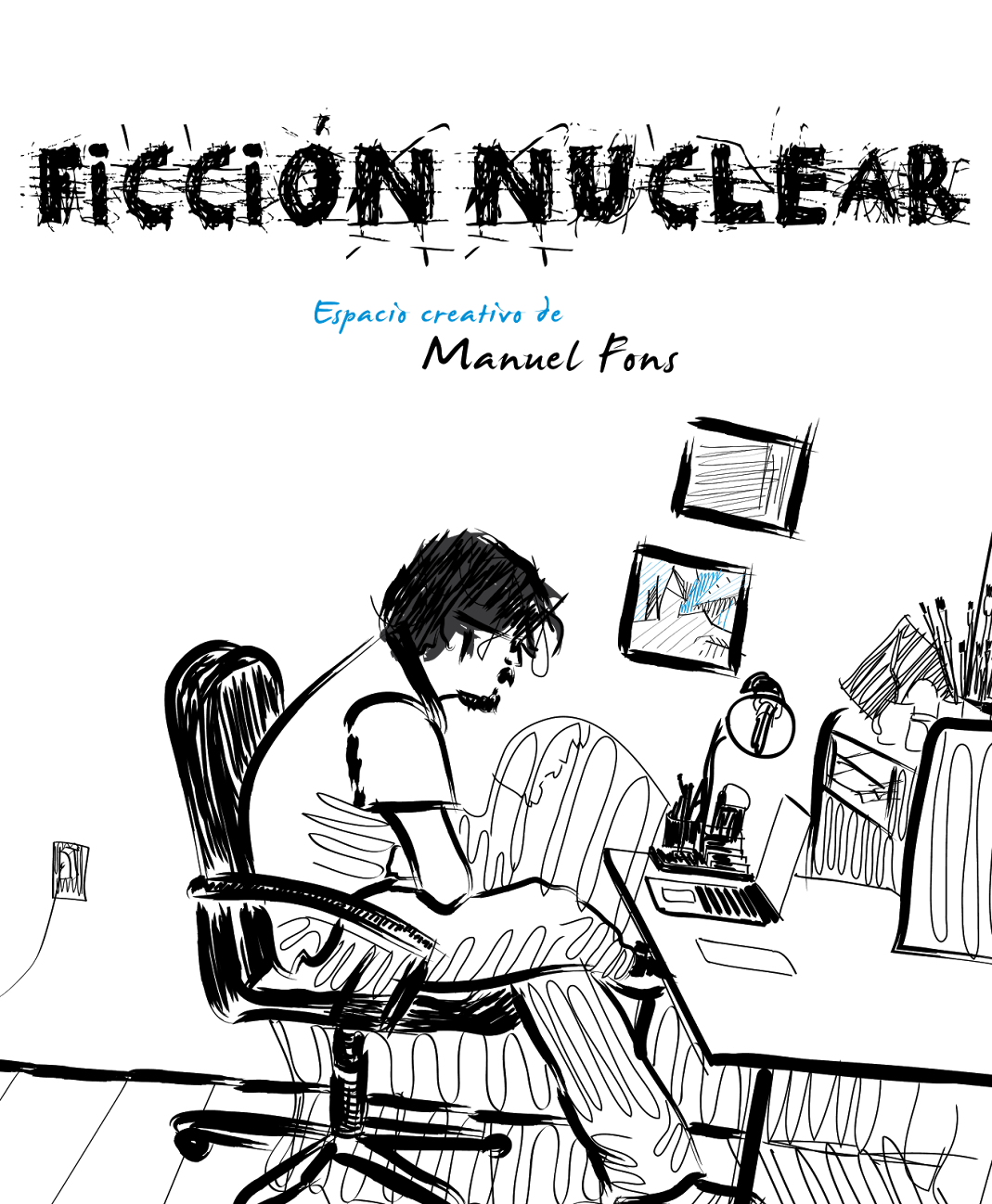I-
Blancas
Garry
Kasparov avanza dos escaques con su peón de rey. La máquina responde con defensa
siciliana. Kasparov brinca los caballos y lanza los alfiles; ataca el flanco
derecho, con una mezcla de lógica e intuición, o dicho en palabras de Hamlet,
con una mezcla de razón y locura. Dibuja en su mente decenas de líneas rectas,
cortas y largas de peones y torres, diagonales que forman cruces o estrellas,
eles en el centro que unidas hacen un círculo intermitente, como los pétalos de
una flor; cada esquema adquiere un color distinto, según si ataca con alfil,
caballo y reina, si defiende con torres y peones alineados en grupos de tres,
si busca las filas abiertas o prevé un espacio libre para poner a un caballo
después de una combinación de tres movimientos. Los circuitos mentales de
Kasparov, como un tablero astronómico de ajedrez recorren millones de neuronas,
creando las figuras más complejas, encendiendo dendritas, conectando axones,
creando asociaciones mnémicas, a niveles conscientes y subconscientes. Sonríe
con aire de superioridad. Piensa que la máquina sólo sabe engullir piezas, pero
poco entiende del juego, ni siquiera conoce sus historias.
La famosa leyenda del brahmán,
Lahuer Sessa, que le regaló un tablero de ajedrez al rey Iadava para distraerlo
por la muerte de su hijo, y la elegante broma matemática del brahmán, con las
casillas y los granos de trigo, ilustran dos de las magias del juego. La
primera es su poder de seducción: El rey se fascina al punto que logra
distraerse de la muerte de su hijo. Esta misma cualidad puede verse en unos
versos que escribió siglos después, Fernando Pessoa: “Ardían casas, saqueadas
eran/ las arcas y paredes, / violadas, las mujeres eran puestas/ contra muros
caídos, / traspasadas por las lanzas, las criaturas/ eran sangre en las
calles.../ Mas donde estaban, cerca de la urbe/ y lejos de su ruido, / los
jugadores jugaban/ el juego del ajedrez.” La segunda magia del juego es el
increíble atributo de adensar el infinito en un espacio tan pequeño. Como se
sabe, el rey queda tan agradecido que le ofrece al brahmán escoger cualquier
regalo de su reino. El brahmán cede ante le insistencia y pide un grano de
trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro, ocho,
dieciséis. El administrador del reino tarda unas semana calculando y concluye
que no existe esa cantidad de trigo, ni en todo el mundo. Al llegar a la
casilla 64, el número de granos es 18´446,744´073,709´551,615, según ciertos
cálculos, lo equivalente a la cosecha de todo el mundo actual, durante casi
quinientos años. Los 64 cuadros del ajedrez, como los 12 semitonos de la música
occidental, o las 29 letras del alfabeto español, son una representación del
universo, con toda su complejidad, todos sus misterios, toda su entropía. Son
pocas piezas y poco espacio, al menos a la vista y, sin embargo, las
combinaciones posibles son tantas, que nunca se ha jugado una misma partida.
II-
Negras
Por
los mil procesadores en paralelo de la máquina, corren los fotones, se hilan
los unos y ceros en grupos de bits, bytes, gigabytes. La memoria del sistema
recorre a la velocidad de la luz doscientos millones de posiciones por segundo
de acuerdo a una base de datos con miles de juegos: Capablanca contra Alekhine,
Bobby Fischer contra Spassky, Kasparov contra Karpov, Magnus Carlsen contra
Vishy Anand, y siempre elige el movimiento más pertinente, de acuerdo con un
algoritmo que sintetiza lo mejor de la “fuerza bruta” con las tácticas y
estrategias programadas por un equipo de expertos en inteligencia artificial y
una decena de grandmasters. Ha librado los embates del ruso y está preparando
el contraataque. A Kasparov le sudan las manos y no deja de ver el
minutero; ha consumido el doble de
tiempo que su rival. La máquina se mantiene incólume; apenas y se han calentado
sus componentes de silicio. De acuerdo con su valoración, lleva ventaja posicional,
y temporal; se acerca su victoria.
En el siglo XVIII hubo un
autómata llamado “el turco”, creado por Wolfgang von Kempelen, que se suponía,
jugaba ajedrez en el más alto nivel. Entre los rivales más celebres que derrotó
estuvieron, Napoleón y el pionero de la informática, Charles Babbage. Después
se descubrió que era un engaño. Había un jugador humano oculto entre sus
entrañas de madera. Los primeros intentos serios por crear jugadores
artificiales se remontan a principios del siglo veinte, con la máquina de
Leonardo Torres que jugaba finales de rey y torre contra rey, y con el
desarrollo de la computación, en los años cincuenta; Alan Turing a la cabeza. Durante
varias décadas ningún programa tuvo capacidad para competir con los mejores
jugadores del mundo, pero, acorde con la ley de Moore, la informática creció como
los granos de trigo en el tablero de ajedrez y en 1997, en medio de un enorme
despliegue publicitario, el superordenador diseñado por IBM, Deep Blue, derrotó
al campeón mundial Garry Kasparov en un match
de seis partidas. El jugador humano alegó conspiraciones de la transnacional,
pero, en los años siguientes, los campeones Krámnik y Anand también cayeron
antes los softwares, Deep Fritz y
Rebel, despejando cualquier duda sobre las capacidades ajedrecísticas de las
máquinas.
III-
Blancas
y negras en abismo
Se
libran varias partidas simultáneas entre Kasparov y la máquina: la que es, la que pudo ser, la que podría ser. Cada
movimiento en el tablero virtual suprime una infinidad de movimientos que no
sobrevivieron al análisis de los jugadores y se rezagan en ese universo
paralelo donde van a parar las miles de partidas que nunca se jugaron, los
movimientos que no ocurrieron, las otras versiones de cada juego, donde es el
otro jugador decapita al rey enemigo. Kasparov ofrece un peón y un caballo sin
recibir pieza a cambio. La máquina registra la ventaja material y supone su próxima
victoria; Kasparov intuye que su ventaja posicional le permitirá llegar al mate
antes de que la máquina organice su defensa. Ninguno de los dos puede
visualizar el desenlace exacto: ni los millones de cálculos de la máquina, ni
la compleja red neuronal del jugador les alcanza para armar todo el árbol de posibilidades.
Más allá de unos cuantos movimientos sólo aparece una espesa cortina de humo.
El ajedrez es uno de los objetos
que más han atraído a los hombres desde su invención. Artistas como Nabokov,
Duchamp, Ingmar Bergman, Carrol, Dalí, Kubrick, entre muchos otros, han creado
novelas, películas, piezas teatrales, poemas, musicales, lienzos, inspirados en
él. Los científicos han programado softwares,
han hecho robots, han visto en el juego de las 64 casillas uno de los mejores
modelos para ensayar la inteligencia artificial.
Pero el arte y
la ciencia son sólo dos vertientes del juego. Como en la parábola sufí de los
ciegos que describen a un elefante según la parte que tocan, el ajedrez es
muchísimas cosas, según la subjetividad que lo describe. Es un juego de
inteligencia, de creatividad, de intuición; es una danza impredecible y una
escultura cinética; un combate lógico-matemático y psicológico. El juego sólo
permite tres resultados y ninguno es, por sí mismo, espectacular. La trama de
cada juego, sin embargo, nos mantiene intrigados, porque cada partida es un
relato riquísimo en símbolos de la vida y la muerte, del tiempo y el espacio,
de lo abstracto y lo concreto.
Entre muchas
otras razones, el ajedrez fascina a los hombres porque es una metáfora del
universo y una conversación con el infinito. Esa es la única partida, de
antemano perdida para las máquinas, a menos que, como sugiere el poema de
Borges, nosotros seamos también la pieza de un jugador ulterior. En ese caso sería
legítimo esperar que las máquinas, además de competir en el tablero, lleguen al
combate psicológico, hagan combinaciones creativas, reflexionen y disfruten las
sutilezas del juego. Acaso, en algún momento, creen sus propias máquinas que
jueguen ajedrez y éstas, las suyas, y así ad
infinitum. También es posible que en ningún plano de toda esa puesta en
abismo se llegue a comprender todo el complejo universo del ajedrez, o que en
algún punto aparezca una mano, orgánica, inorgánica, o etérea, moviendo las
primeras piezas que iniciaron todas las partidas, o que haya un tablero con 32
piezas, reales o virtuales, anteriores a esa mano...
Nota publicada en la edición 756
de la Gaceta UdG