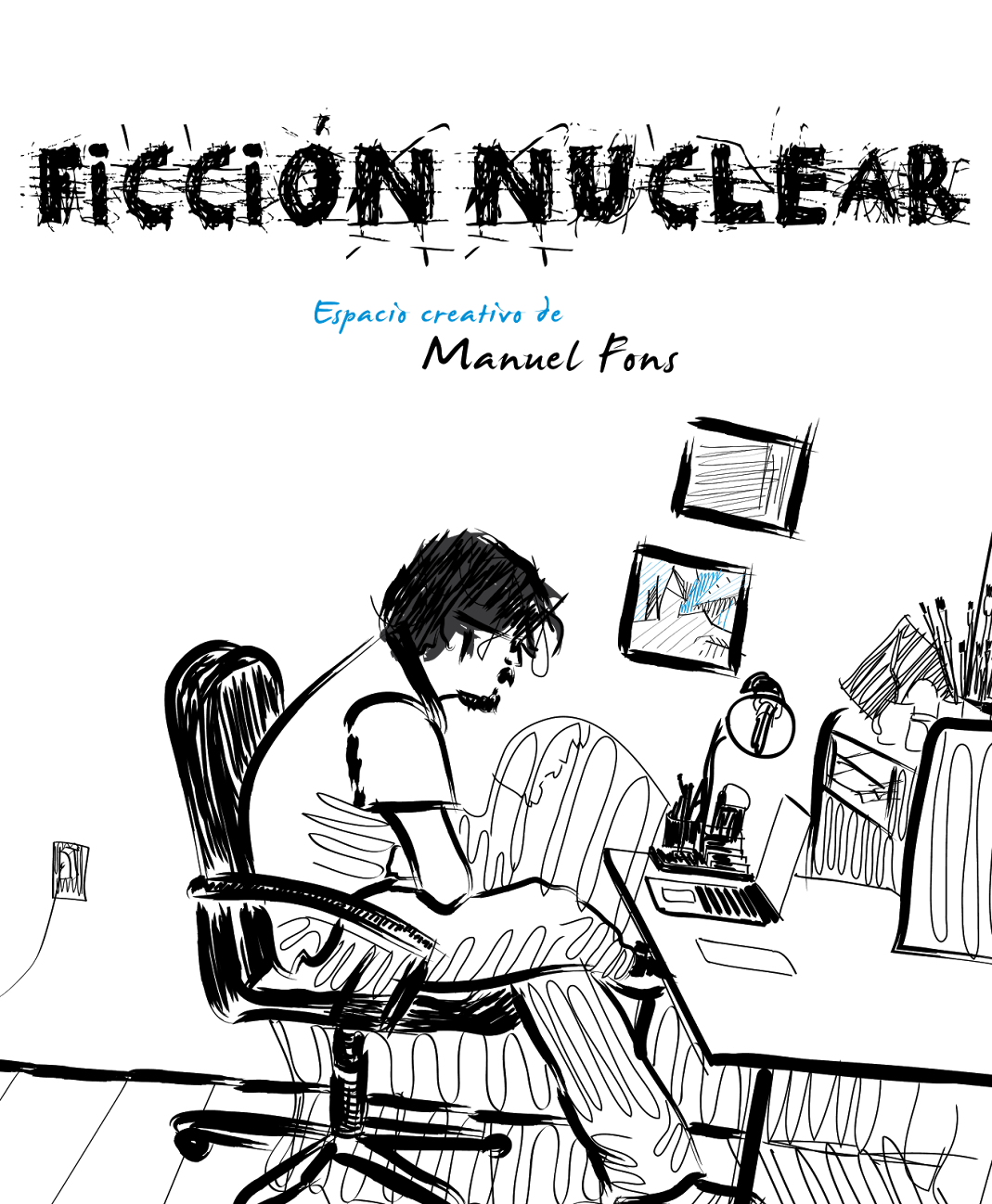Hay muchos casos de personajes, ideas, situaciones, que la literatura exporta al inventario de ese otro mundo, paralelo a la ficción, que llamamos realidad. Por ejemplo, el término “bovarismo”, para referirse a personas insatisfechas por el contraste entre sus ilusiones y la realidad, es un préstamo de la primera novela moderna, escrita por Flaubert, que figura en los diccionarios de psicología. También están los llamados complejos de “Edipo y Electra”, extraido de las siete tragedias de Sófocles que escaparon a las llamas de Alejandría. El síndrome de Peter Pan, en alusión al personaje de J. M. Barrie, y los complejos de Caperucita y Cenicienta, de la tradición popular.
Woody Allen ha sido, por diversos motivos, galardonado en el mundo del cine, admirado por intelectuales, respetado por miles seguidores leales a su humor inteligente y sus experimentos lúdicos. Entre sus personajes más célebres, recuerdo al hipocondriaco de Hanna y sus hermanas, al guitarrista de Sweet and Low Down, megalómano, cleptómano, proxeneta; a al “Raskolnikov” de Match Point y, de manera muy especial, a Leonard Zelig, aparecido en la película que lleva su nombre. En 2007, la investigadora Giovannina Conchiglia propuso el término “Síndrome de Zelig”, para nombrar a enfermos con un padecimiento similar a dicho personaje.
Este 2013 se cumplen 30 años de Zelig, un falso documental escrito y dirigido por el famoso director neoyorquino. La obra trata de este hombre (protagonizado por el propio Allen), que padece una extraña condición psicológica: es capaz de camuflarse con las personas que lo rodean; adquiere sus habilidades, habla sus lenguas, incluso, transforma su constitución física para igualar a sus modelos. En una ocasión es un jazzista negro, en otra, habla coreano, en otra, es un cirujano que improvisa un parto con unas tenazas para agarrar hielo. Es tal su capacidad de multiplicarse en diversos avatares que inquieta hasta al Ku Klux Klan pues, según palabras del narrador, veían que podía convertirse en judío, en negro, y en chino, lo cual representaba una triple amenaza.
Su historia inicia en los años treinta, en Estados Unidos, cuando el escritor Scott Fitzgerald lo descubre en una fiesta. El relato avanza por medio de un contrapunto entre el retrato psicológico del protagonista, en forma de collage, a partir de diversos testimonios; y la relación de Zelig con su psicóloga, Eudora Fletcher (Mia Farrow), primero profesional, poco a poco, sentimental. En el fondo está el fenómeno mediático, las canciones de jazz en su honor, los programas de televisión, las entrevistas y su fama durante los años de la depresión.
Un rasgo interesante de cómo se cuenta la historia es que, tal como el personaje, la película se mimetiza con las grabaciones de los años treinta. Para lograr ese efecto Woody Allen consiguió cámaras y lentes de la época, y remató el artificio maltratando la cinta final para darle ese toque de senectud fílmica. También se valió con mucha fortuna de la llamada “pantalla azul” para mimetizar a su personaje con grabaciones auténticas, de tal manera que pareciera convivir en el mismo espacio que famosos personajes históricos, de la misma manera en que, años después, lo haría Robert Zemeckis en su Forest Gump.
Una curiosidad para los entusiastas de los cameos es que, igual que en Annie Hall aparece el gurú de los medios, Marshall McLuhan, regañando a un pseudointelectual por tergiversar sus conceptos; en Zelig, Woody Allen se hizo acompañar de la escritora e intelectual Susan Sontag, y del premio nobel de literatura, Saul Bellow, como parte de los supuestos entrevistados que glosan el peculiar caso de Zelig.
El resultado de toda esta pirotecnia de forma y fondo, es una parodia inteligente, divertida, polisémica, que se puede apreciar como un retrato psicológico, una historia de amor, un documental de la primera mitad del siglo veinte, con sus principales protagonistas, de las más variadas disciplinas, como Charles Lindbergh, Al Capone, Charlie Chaplin, Josephine Baker, Adolf Hitler, Babe Ruth, el Papa Pío XI. También como una obra que posee muchos de los rasgos más característicos de Woody Allen: el gusto por la experimentación, el sentido del humor, la síncopa del jazz, las referencias al psicoanálisis, el amor y un personaje tan peculiar que, como el actor de La rosa púrpura del Cairo, sale de la pantalla para incorporarse al mundo real.
Nota publicada en la edición 752
del suplemento cultural O2 de la Gaceta UdG
http://gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=14298
Nota publicada en la edición 752
del suplemento cultural O2 de la Gaceta UdG
http://gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=14298